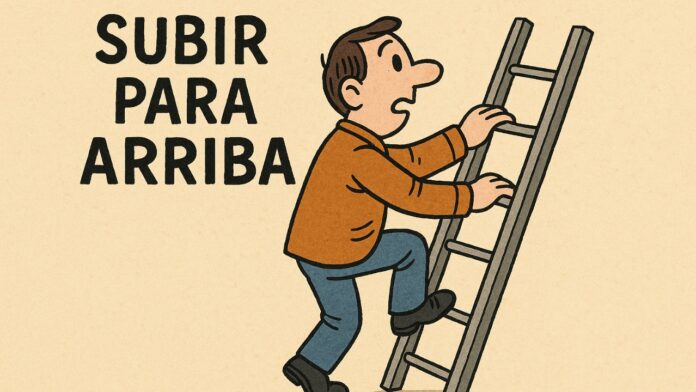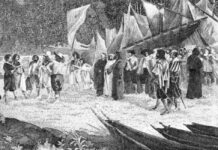El lenguaje cotidiano está lleno de repeticiones que con frecuencia no notamos. Pero los pleonasmos no solo revelan fallos del habla: también son un espejo de nuestra cultura, de la forma en que sentimos, insistimos y queremos ser comprendidos.
Cuando las palabras se repiten sin pedir permiso
“Subir para arriba”, “salir para afuera”, “cállate la boca”, “es un hecho real”, son expresiones que escuchamos todos los días, y a veces no lo notamos. “Lo vi con mis propios ojos”, decimos con naturalidad, aunque ver implique usar los ojos. Queremos enfatizar que fue uno mismo quien lo vio. Y si alguien duda, le decimos que “lo volveremos a repetir”, pasando por alto que el prefijo re- ya encierra la idea de volver.
Así, el pleonasmo se infiltra en nuestras conversaciones como un eco cotidiano. Decimos “cita previa”, “regalo gratis” o “historia pasada” sin detenernos a pensar que cada una de esas palabras ya encierra a la otra. Y quizá por eso el fenómeno es tan fascinante: porque los usamos para reforzar lo evidente, para sentir que decimos mejor lo que ya estaba dicho.
Una cultura que refuerza lo que dice
En México, y en buena parte del mundo hispanohablante, los pleonasmos se han vuelto parte de nuestra música cotidiana. No son simples errores, sino expresiones de un temperamento conversacional insistente, afectivo. Decimos “entra para adentro” o “sal para afuera” no por ignorancia, sino porque el tono nos sale del alma.
A veces suenan hasta poéticos. “Breve resumen”, “lapso de tiempo” o “planes de futuro” podrían parecer tecnicismos de oficina, pero en realidad son restos del deseo de sonar más precisos. Cuanto más se repite la idea, más sólida parece.
Entre la torpeza y la belleza
Lo hermoso del pleonasmo es que puede moverse del error a la poesía con la misma naturalidad. En la vida práctica, “heces fecales” o “más sin embargo” nos hacen sonreír por lo absurdo. Pero en la poesía, la repetición puede ser un golpe de emoción: “te amo con un amor que es más que amor”, escribió Neruda. Redundante, sí. Hermoso, también.
La diferencia está en la intención. Cuando el lenguaje busca claridad, la redundancia estorba; cuando busca sentimiento, la redundancia emociona. Entre ambos extremos se mueve nuestra forma de hablar: tropezando con las palabras, pero también acariciándolas.
Cuando la redundancia depende del contexto
No todo lo que parece pleonasmo lo es. El lenguaje tiene matices y, según el contexto, una expresión redundante puede adquirir sentido propio. Decir “enfrentamos problemas adversos” puede sonar innecesario si ya se sobreentiende la dificultad; pero en otros casos, “problemas” puede referirse a ejercicios matemáticos o cuestiones técnicas, donde “adversos” sí añade un matiz específico.
Lo mismo ocurre con frases como “subir arriba en la organización” o “bajar abajo de la línea de flotación”: en contextos figurados o técnicos, la aparente repetición cumple una función semántica. El pleonasmo, entonces, no siempre es un error, sino una herramienta del lenguaje que, según la intención del hablante, puede reforzar, precisar o incluso embellecer lo que se dice.
El eco de lo que somos
Los pleonasmos son pequeñas huellas de humanidad en el habla. Revelan nuestra necesidad de insistir, de sentir que el otro nos escucha, de hacer más fuerte lo que ya está dicho. En ellos se esconde un eco cultural, una forma de decir que lo que nos importa… nos importa de verdad.
Así, aunque la norma los condene, la vida los absuelve. Porque el lenguaje no es solo exactitud: también es emoción. Y cada vez que decimos un “regalo gratis” o una “historia pasada”, no estamos fallando al idioma: estamos confirmando que hablamos como sentimos.