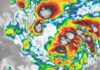Muchos piensan que la ciencia vive encerrada en laboratorios con batas blancas, microscopios y tubos de ensayo. Pero basta con entrar a la cocina para descubrir que ahí también se desarrolla un sinfín de experimentos, reacciones químicas y transformaciones físicas dignas de cualquier centro de investigación.
Cada vez que doramos un trozo de carne o una rebanada de pan, ocurre algo llamado reacción de Maillard: una combinación de aminoácidos y azúcares que, bajo el calor, produce compuestos aromáticos y sabores complejos. Ese olor irresistible del pan recién horneado o de unas tortillas calentándose no es magia: es química pura.
Cuando batimos claras de huevo para hacer un merengue, no solo estamos mezclando aire con proteínas; estamos creando una estructura estable gracias a que las proteínas se despliegan y atrapan burbujas. Y al hacer pan, la fermentación convierte los azúcares en dióxido de carbono y alcohol, inflando la masa como un globo y dándole textura esponjosa.
Incluso el café de la mañana es un proceso de extracción y solubilidad: el agua caliente disuelve aceites, ácidos y compuestos aromáticos en una danza precisa de temperatura y tiempo. Demasiado caliente, y extraeremos amargor; demasiado frío, y perderemos intensidad.
En la cocina medimos, controlamos variables, probamos y ajustamos: en otras palabras, aplicamos el método científico. Cambiamos una especia por otra y observamos el resultado; regulamos la temperatura del horno para ver si el pastel sube más; anotamos mentalmente qué combinación de ingredientes dio el mejor sabor.
Cocinar no es solo preparar alimentos: es experimentar. Es jugar con la química, la física y la biología sin darnos cuenta. Y la próxima vez que te pongas el delantal, recuerda que, de alguna manera, también estás usando bata… aunque con un par de manchas de salsa.